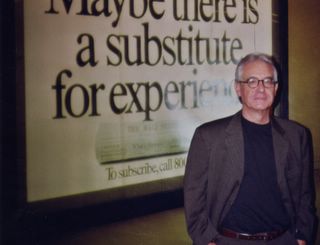LA PELÍCULA QUE NUNCA EXISTIÓ

El enemigo público nº1.
Por ejemplo Easy Rider o La Última Película,
que arruinó mi carrera pero ganó en el Festival de Venecia".
HOLLYWOOD
Que en 1992 un latino de segunda generación completamente desconocido como Robert Rodríguez lograra levantar una película como El Mariachi con 7.000 ridículos dólares y la catapultara al éxito planetario fue uno de los misteriosos fenómenos que colocaron contra las cuerdas al sobredimensionado sistema de producción de Hollywood.
Hasta un par de años antes había sido considerado por toda la industria cinematográfica como el chico de oro, la gran esperanza blanca, el portavoz de la nueva generación. Todo a la vez. Pero esa fue su última broma pesada. A partir de ese instante fue sentenciado y se convirtió en un proscrito que emprendió, por imposición, el largo y tortuoso declive hacia el malditismo.
La delirante odisea que representó la realización de La Última Película (no confundir con La Última Sesión, la agridulce elegía concebida por Peter Bogdanovich aquel mismo año) no alcanza su exacta dimensión sin tener en cuenta el impacto previo de Buscando Mi Destino (Easy Rider, 1969). Una no tendría sentido sin la existencia de la otra, sencillamente porque el resonante triunfo de la primera permitió el no menos clamoroso fracaso de la segunda.
Si no fuera así, ¿cómo puede explicarse que un estudio como Universal Pictures financiara a un freak con la reputación de Hopper con casi un millón de dólares y además le concediera control creativo total para rodar en el confín del mundo?. Pues, sencillamente porque aquel tipo acababa de hacer ganar a su anterior compañía 40 millones de dólares con el inusitado triunfo de su film debut. Así de simple.
Easy Rider y La Última Película -título profético donde los haya- conforman un díptico indisociable, el anverso y el reverso de una misma realidad. Distintas en concepción y resultados, pero al menos idénticas en un aspecto: ambas son obras personales, ideadas por quienes representaban a una pujante promoción de nuevos cineastas con una visión propia en medio de un Hollywood esclerotizado y desconectado de su público. Aislado del mundo real.
La Última Película fue uno de los últimos títulos en forjarse de un modo que ya nunca volveremos a conocer. De ahí que su valor testimonial supere con mucho sus estrictos valores fílmicos.
Tras el éxito arrollador de Easy Rider el nombre de Dennis Hopper (Dodge City, Kansas, 1936) era como un talismán. Los ojos de los ejecutivos se dilataban como los del Tío Gilito, con el símbolo del dólar bailando en sus pupilas. Aunque había algo que les intimidaba: el presunto potencial creativo de aquel hippie desastrado sólo rivalizaba con su conflictiva personalidad en la distancia corta. Como pronosticó un productor: “intuía que, después del éxito de Easy Rider, el ego de Dennis estaría tan inflado que sería totalmente incontrolable, y no me equivocaba”.
Pese a todo, aquellos días debieron transcurrir como una plácida ilusión. Hopper y su compinche Peter Fonda habían hecho la película que les había dado la gana, con absoluta libertad artística, la habían vendido a una major y se habían vuelto ricos de la noche a la mañana sin haber renunciado a sus principios. Fantástico.
Pero seria un sueño de incómodo despertar. Hopper ya tenía en mente una nueva historia y estaba dispuesto a repetir la apuesta, pero pronto se descubriría que Easy Rider fue un espejismo, una experiencia única y aislada.
Esta es la historia del auge y caída de Billy el Niño, el Hombre del Millón de Dólares...
MÉXICO
Pese a haber distribuido Easy Rider, no fue Columbia Pictures quien financió el segundo proyecto de nuestro hombre, sino Universal Pictures, ansiosos por remontar un período alicaído con “películas sobre gente real en situaciones reales” que sintonizaran mejor con la audiencia.
Hopper -que por aquellos días había creado su propia productora, Alta-Light Productions, junto con su socio Paul Lewis- se lo vendió así a los ejecutivos: "Quería poner en un film todo lo que soy capaz de hacer en el cine: un western, un drama, una comedia, una película erótica, un documental, una historia étnica". ¿Quién podría resistirse ante semejante combinación? Su público potencial parecía prometedor.
En realidad la génesis de lo que acabaría siendo La Última Película rondaba por su cabeza ya desde mucho antes de que Easy Rider fuera una realidad. Hagamos un poco de historia...
En 1965 Hopper se encontraba en Durango (México), en pleno rodaje de Los Cuatro Hijos de Katie Elder a las órdenes de Henry Hathaway, un director con el que trabajaría en tres westerns y con el que mantenía una peculiar relación de amor/odio.
Hopper ha confesado que en aquellas deprimidas tierras sureñas quedó fuertemente impresionado por el choque cultural entre el equipo norteamericano y los habitantes de la diminuta localidad que prestaron sus viviendas y además participaron como extras y figurantes. Allí ocurrió algo realmente curioso que le conmocionó vivamente: aquellas humildes gentes desconocían lo que era el cine y menos aún un rodaje, de modo que tomaron por reales las muertes de ficción que Hathaway filmaba con la cámara. "Construyeron el decorado de un pueblo del Oeste encima de unas casas habitadas. Había una iglesia católica. Entonces construyeron una protestante, una pequeña iglesia blanca. Plantaron todos los decorados y la gente vivía ahí, aún montaban a caballo y llevaban pistolas. Pensé: “¡Dios Mío, esto es muy raro!, ¿qué será de esta gente cuando nos vayamos?, ¿qué pasaría si empezasen a comportarse tan agresivamente como en esta violenta película del Oeste llena de tiros?”. Los nativos tenían armas y caballos y empezaron a interpretar sus papeles. Incluso construyeron una cámara con palos".
Y aquel fue el embrión de su historia. Años después refundiría esa experiencia real con la ayuda de un viejo amigo, Stewart Hilliard Stern, el guionista de Rebelde Sin Causa, la película con la que había debutado como actor y en la que conoció a su idolatrado James Dean. La colaboración dio como resultado un texto con un toque experimental, puesto que se inspiraba en el cuento de Borges El Evangelio Según Marcos, en el que un joven y apasionado católico predica la pasión de Cristo a los campesinos de la Pampa y muere crucificado...
Ahora avancemos en el tiempo hasta 1970. La idea inicial de Hopper era, justamente, la de rodar de nuevo en localizaciones naturales de Durango, aprovechando los mismos decorados que Hathaway había levantado y que recreaban un pueblo fronterizo hacia el 1880. Pero resultó imposible. Castigado durante casi cinco años por el inclemente viento del desierto mexicano, el poblado de cartón piedra apenas se tenía en pie.
Hopper no lo intuía aún, pero aquella fue la primera adversidad de una larga relación de calamidades, a las que se añadió un escollo con el gobierno mexicano: "Tuve problemas con la censura. En todas partes me decían: “El censor tiene que estar durante el rodaje, no se pueden filmar niños pobres, niños sin zapatos”. Yo respondía: “No he hecho Easy Rider con toda libertad para luego venir aquí y que no me dejen hacer la película a mi manera”“.
Entonces Hopper tuvo una idea lunática: si no podía hacerlo en México, decidió que rodaría su película en Perú, en una remota región de los Andes del que Stern le había hablado con entusiasmo como "el último reducto virgen de la tierra". Si bien otras fuentes citan a Alejandro Jodorowsky como verdadero inspirador del cambio de escenario. "Por fin voy a rodar el film que yo quería que fuese el primero".
Los de la Universal creyeron cándidamente que la segunda película de Hopper sería algo así como una nueva versión de Easy Rider, se frotaron las manos y le proporcionaron cerca de un millón de dólares a través de su nuevo departamento de films de bajo presupuesto, organizado para exprimir talentos precoces y tratar de arañar el mercado juvenil (esa factoría del exploit encubierto con coartada arty generaría títulos de culto como Juventud Sin Esperanza de Milos Forman, Carretera Asfaltada En Dos Direcciones de Monte Hellman o Naves Misteriosas de Douglas Trumbull). Y no sólo eso. Hicieron lo impensable: le dejaron en el corazón de la selva peruana, con carta blanca y sin control alguno.
Poco antes de su marcha Hopper adelgazó considerablemente, se afeitó el bigote, se cortó su grasienta melena y organizó una gran fiesta, puesto que su cumpleaños coincidía con la puesta en marcha del proyecto: "Acababa de cumplir 33 años, una edad ciertamente simbólica. Como el protagonista de la historia, iba hacia mi crucifixión sin saberlo: estaba convencido de que nada ni nadie podría detenerme. Un gran, gran error". Hopper se despidió de sus amigos asegurándoles que iba "a incendiar el viejo Hollywood". Y vaya si lo hizo...
CHINCHERO
La Última Película se abre como una historia de cine dentro del cine. Las interioridades de un equipo cinematográfico (ya sabes, fiestas frívolas, buenas raciones de alcohol y sexo...) embarcado la realización de un western sobre Billy el Niño en una aldea peruana. Un outsider de lujo interpretándose a si mismo -el legendario Samuel Fuller, tocado con un Stetson de la caballería estadounidense, como el temerario Robert Duvall de Apocalypse Now- es el director de esa película que acabará avivando la peligrosa imaginación de los lugareños...
El primer encontronazo serio con los ejecutivos no tardó en llegar. Originalmente el antihéroe de la historia era un cowboy maduro, a semblanza de los personajes fatigados de los westerns fronterizos de Sam Peckinpah. Hooper había escrito el guión pensando en Montgomery Clift, pero la muerte del actor trastocó sus planes, de modo que él mismo asumió el papel principal, para desespero de sus productores, quienes preveían un nuevo frente de conflicto con su temperamental estrella.
El personaje interpretado por Hopper es el de Kansas, un buscavidas especialista en caballos enamorado de María (Stella García), la bella prostituta local. Una vez finalizado el rodaje decide instalarse en Perú al tiempo que se embarca en la búsqueda de una mina de oro junto a su compatriota Neville Robey (espléndido Don Gordon). Pero, muy a su pesar, acabará convirtiéndose en el Billy El Niño real para los indígenas (sí, otra vez Billy el Niño, como en Easy Rider), pues pretenden convertirlo en el muerto auténtico de su película de ficción. Al final, no obstante, conseguirá salvarse de su insólito martirio cinematográfico. ¿O acaso todo haya sucedido sólo en su mente?
Esta es, a mi modo de ver, la idea más brillante que Hopper propone en su relato: al concluir la producción los nativos que colaboraban en ella se rebelan y emprenden la realización de su propia "película", imitando a los extranjeros con la máxima fidelidad. Se sirven de una falsa cámara de madera construida de forma rudimentaria, substituyen los potentes focos eléctricos por antorchas y usan munición auténtica en vez de cartuchos de fogueo. Y, claro, al final las peleas y los asesinatos en plena calle se convierten en reales porque ninguno de ellos entiende cómo se puede disparar sin matar... Incapaces de distinguir entre la realidad y la recreación, fabrican su propia "verdad cinematográfica", un extraño juego de espejos transformado en una experiencia arrebatada y letal.
En su intento por duplicar la realidad, los lugareños mistifican la mecánica del cine, sumiéndose en un insano culto en el que Kansas deviene víctima propiciatoria. En medio de esta vorágine desatada el sacerdote de la comunidad (Tomas Milian) se muestra desolado porque con ese ritual sacrílego su congregación suplanta la liturgia religiosa “y a mi palabra, que es la palabra de Dios. Y si uno de ellos va contra mi palabra, va contra la palabra de Dios”. Los fieles dejan de asistir a la iglesia porque prefieren la teatralidad del absurdo rodaje al ceremonial de la misa: “Ya no quieren venir a mi iglesia, ese juego les vuelve locos. La gente se mata en plena calle. Es el cine el que ha traído la violencia”.
En efecto, Kansas -al que hemos visto organizando peculiares números sexuales en el burdel local, a fin de congraciarse con los caprichosos forasteros ricos que visitan Perú- pagará por sus pecados y, en un contexto más metafórico, por los pecados de su país en el mundo, ejemplarizados simbólicamente en sus westerns, acaso el más americano de los géneros cinematográficos.
Hay que convenir en que, sobre el papel, es una historia apasionante que permite hondas ramificaciones intelectuales. Y es más que evidente que esa era la intención de su autor al concebir esta ficción profundamente alegórica. Pero algo se torció. Quien sabe, quizá el mismo embrujo de la milenaria selva peruana ejerció su magnético poder...
Para su expedición a Cuzco Hopper supo arroparse con la compañía de un puñado de colegas, sin duda para obtener cierta complicidad creativa y para encontrarse como en casa pese a estar a miles de kilómetros de distancia. El resultado es que La Última Película puede alardear al menos de contar con un deslumbrante reparto coral. Todo el mundo quería estar en la película. Aunque, naturalmente, la motivación real resulta más prosaica: “Perú era la capital mundial de la cocaína, y todos los cocainómanos de Los Ángeles querían trabajar en una película que les permitiera volver al norte con un poco de droga en las maletas”…
Uno de los primeros actores en ser reclutados fue el cantante Kris Kristofferson, que entona media docena de letanías country en el que supondría su debut cinematográfico: “Un amigo mío coincidió con Hopper en un vuelo y luego me dijo: “A Dennis le encanta Me And Bobby McGee y le gustaría escuchar más canciones tuyas, ya que va a rodar una película y querría ver si puedes componerle la música”. Así que mi editor me envió a Los Ángeles. Dennis le enseñó mis canciones a Phil Spector y finalmente me dijo: “¿Te vienes conmigo a Perú?, voy a hacer una película que se titula The Last Movie”. Y me llevó a Perú para que le compusiese la música”.
El realizador Henry Jaglom todavía recuerda aquella travesía con pavor: “El vuelo a Perú fue una de las experiencias más terroríficas de mi vida. Imagínese un avión lleno de gente estrafalaria –yo entre ellos-, todos íbamos colocadísimos, recorriendo el pasillo arriba y abajo, cantando y bailando, y el avión se balanceaba. Aquello parecía la nave de los locos. Es increíble que alguien saliera vivo de allí”.
La generosa relación de fugaces apariciones, casi testimoniales, incluye a Julia Adams (la recordada protagonista de La Mujer y El Monstruo, entre otros muchos títulos de la época dorada de la Universal; la bellísima cantante de The Mammas And The Papas Michelle Philips; la musa de Paul Morrissey Sylvia Miles y el citado Fuller. "Fuller, del que yo no tenía ni idea de que era una especie de héroe en Europa, se enfrentó bastantes veces conmigo durante el rodaje porque no tiene nada que ver, absolutamente nada, con el tipo de cine que yo hago ni con mi forma de dirigir. Yo quería como actor a Henry Hathaway, pero no estaba disponible y Fuller sí".
Según Jaglom “el reparto estaba compuesto exclusivamente por amigos de Dennis, Jim Mitchum -el hijo del gran Robert- y todos esos tíos que consumían una tremenda cantidad de drogas duras”. También se vislumbra a Peter Fonda ("Habría lamentado no haber bajado allí y participar en lo que estaba pasando. Pero aquello era realmente una locura"); los ubicuos, psicotrónicos e incombustibles Dean Stockwell, Russ Tamblyn y Rod Cameron; John Phillip Law; Michael Anderson; Donna Baccala y otros muchos nombres -hasta un total de 60- que hicieron de la película lo que el director quiso desde el principio: un juego. Sólo que Hopper no contó con el hecho de que los de la Universal no estaban dispuestos a quedarse fuera...
La visión de Hopper fue una empresa excesiva que degeneró en una locura vivida al límite que habría de indignar y enfurecer a la productora. El accidentado rodaje, dificultado por el pésimo estado de las carreteras e interrumpido constantemente por lluvias torrenciales, se desenvolvió por espacio de un par de meses en Chinchero, una aldea situada a más de 3.500 metros de altitud en los Andes peruanos. Aquello se convirtió en una odisea sólo comparable a la febril epopeya que transitó el visionario realizador alemán Werner Herzog cuando decidió internarse en la selva amazónica para rodar Fitzcarraldo.
Dennis se llevó a Perú a su hermano David, en calidad de productor asociado. Para él "aquello fue un viaje de 50 kilómetros montaña arriba, donde nunca se había rodado una película. Estaba lloviendo y la gente se negaba a hacerlo. En un momento dado los especialistas abandonaron, pero luego decidieron que seguirían a pesar de todo. Algunos de aquellos elementos iban por nosotros. Era un rodaje de ocho semanas y al menos una vez por semana uno de ellos confiscaba algo, lo que fuese. Aquello resultaba muy difícil".
Para Kristofferson los malos presagios eran más que palpables: “Para cuando llegué a Perú creo que Dennis ya se había enemistado con la iglesia católica, con la junta militar y con los comunistas, que eran quienes estaban construyendo la carretera que nos llevaría de Cuzco a Chinchero, donde se estaba rodando. Si a eso le añadimos que nos encontrábamos en lo alto de los Andes, el panorama era verdaderamente demencial. Sin embargo para mí representó una interesante iniciación cinematográfica”.
La fotografía recayó en László Kovács, el magnífico operador que ya había visualizado a la perfección el itinerario iniciático de Hopper y Fonda en Easy Rider. Kovács siguió experimentando, confiriendo a la película una asombrosa textura visual en claroscuro, visualizada a través de posiciones de cámara complicadas y sus reconocibles zooms, marca de la casa.
Mientras, a California llegaban informes preocupantes que desazonaban a los financieros. Rumores contradictorios que hablaban de un equipo fuera de control, del choque con la comunidad peruana y de "una inacabable orgía de sexo, alcohol y drogas". Y lo cierto es que, por una vez, las malas lenguas tenían razón.
Paul Lewis recuerda una de las muchas anécdotas que salpicaron su estancia: “Teníamos el estreno de Easy Rider en Lima, de manera que todo el equipo –Kristofferson, Stockwell, Fonda…- bajamos hacia allí a bordo de una compañía aérea peruana. Dennis y yo recibimos una llamada telefónica diciendo que iban a arrestar a todos los que viajaron en el avión por ofrecer hierba a las azafatas”.
El rodaje discurrió entre fiestas salvajes y el puro descontrol. Fiel al método que le había dado tan buenos resultados durante el rodaje de Easy Rider, Hopper estimuló su creatividad sometiéndose a una dieta de alcohol y estimulantes. El ejemplo cundió entre el equipo técnico y artístico, dando lugar a un exceso de barbitúricos, substancias alucinógenas y demás farmacopea. En palabras de Tamblyn "había mucha “nieve”, mucha coca, según recuerdo. Cada vez que me daba la vuelta alguien tenía una cucharilla".
Para Lewis la cosa estaba clara: el fin justificaba los medios. "Nos daba igual lo que hacíamos o lo que queríamos. Lo importante era lo que Dennis quería hacer, lo que quería crear y para nosotros la película iba antes que cualquier otra cosa". El problema es que, en opinión de Jaglom, “la película no existía más que en la mente de Dennis, de modo que al parecer nadie más sabía lo que estaba haciendo”. Según Lewis “esa película nunca fue apoyada ni comprendida. Era literalmente la cima de la locura. Recuerdo que en la rueda de prensa en Lima estábamos borrachos y un periodista preguntó a Dennis si había dejado de tomas drogas. El le contestó: “¿Debería dejarlas sólo por el hecho de estar en Perú?””.
Pero para bien o para mal, la potestad creativa de Hopper seguía siendo intocable. Finalmente y aunque salpicado por dos misteriosas muertes acaecidas en oscuras circunstancias, el turbulento rodaje concluyó dentro del plazo previsto y por debajo del presupuesto establecido.
TAOS (OUT OF THE BLUE)
La verdadera pesadilla se desencadenó a su regreso cuando, para consternación de los gerifaltes del estudio, Hopper optó por abandonar Los Ángeles y recluirse en su refugio de Taos (Nuevo México), intentando dar sentido a metros y metros de celuloide impresionado: "Volví con 48 horas de película. Todavía no había visto nada. Tenía que sentarme a montarla, a hacer una película". Kovács admite que “yo estaba convencido de que habíamos rodado una buena película, de modo que regresamos. Dennis se fue a Taos, en Nuevo México. Allí se compró una finca, un lugar precioso, donde decidimos montar el film”.
La famosa Mabel Dodge Luhan House de Taos tenía su historia y merece detenerse en ella. La Big House -hoy consignada en el registro nacional de lugares históricos- es una hermosa residencia de adobe de estilo colonial que se alza al norte del estado, entre Río Grande y la cordillera Sangre de Cristo. En el pasado había pertenecido a la visionaria Mabel Dodge, una influyente figura de las letras y de la intelectualidad norteamericanas de la década de los ’20 que halló en el desierto su paraíso particular. Allí fundó una potente colonia artística y de pensamiento. Las veintidós estancias de la residencia se convirtieron en refugio y espacio creativo frecuentado por escritores de la talla de D. H. Lawrence, Willa Cather o Mary Austin y pintores como Georgia O’Keeffe. También acogió a los fotógrafos Ansel Adams, Paul Strand y John Marin, la coreógrafa Martha Graham, el psiquiatra Carl Jung, el activista John Collier y una amplia nómina de poetas, músicos, cineastas, antropólogos, educadores, reformistas sociales y personajes inquietos.
Y Hopper siempre creyó que el espíritu creativo de aquella utopía artística había impregnado los muros de aquel ancestral lugar de poder de los indios Pueblo, lo que él consideraba su santuario: "Quería volver a Taos, deseaba hacerlo. Yo siempre digo que la montaña sagrada me había atrapado o algo así. Sentía una fuerza que me atraía hacia allí, era un sitio mágico y quería volver a sentir esa magia".
Tras aposentarse en su cuartel general, Hopper anunció su segundo matrimonio, esta vez con su actriz Michelle Phillips. El enlace resultó fugaz y altamente tormentoso: duró menos de una semana –lo que John Phillips definió a la perfección como “la Guerra de los Seis Días”- y puede interpretarse como un negro preludio de lo que estaba por llegar…
Hopper lo había dispuesto todo como si se tratara de una comuna -"era una casa con 13 dormitorios, cada uno con su acceso. Hubiera sido un magnífico burdel"-, acomodando a su hermano y un equipo de editores: "Había tres montadores con sus familias. Improvisamos salas de montaje y todo eso. En el pueblo compré un cine pequeño para utilizarlo como sala de proyección".
Uno de los montadores era David Berlatsky, para el cual la estancia no fue tan idílica. La troupe de Hopper seguía revoloteando a su alrededor, la casa era un continuo ir y venir de famosos y lograr que el anfitrión concentrara su atención en el trabajo no era tarea fácil: "Llevarle a la sala de montaje era muy difícil porque había mucha gente y todos querían liarle. En aquella época también quería reformar la casa. Había montones de indios arreglándola y siempre tenía facturas y cheques que firmar y reuniones con su hermano porque necesitaba más y más dinero". David Hopper refuerza esa idea de gran familia: "Realmente era la casa de todos. Acudía mucha gente: Allan Watts, George McGovern, Nicholas Ray, Leonard Cohen, Bob Dylan, los Everly Brothers, Ricky Nelson... Todo el mundo". Para el anfitrión “era imposible no dejarles entrar. Todos los que llegaban a Taos desde Los Ángeles querían quedarse en mi casa. Recuerdo que entraba en la cocina para coger una cerveza de la nevera o tomar el desayuno por la mañana y allí había treinta personas sentadas, veintiocho de las cuales no conocía". Como explica David, "bebíamos café irlandés, esnifábamos coca y fumábamos marihuana de buena calidad a todas horas. Trabajamos días y noches sin parar". Para Kovács, aquel anárquico desbarajuste se tradujo en un ritmo de trabajo frenético pero desorganizado: “Dennis, claro está, invitó a todos sus amigotes y a un montón de gente, por lo que aquello era una fiesta continua durante las veinticuatro horas del día, con todo lo que eso conlleva, incluso el despilfarro de dinero. Todo el mundo intervenía y daba su opinión: “Haz esto, haz lo otro…”. En resumidas cuentas, Dennis la cagó en el montaje. No permitió que nadie, que un montador profesional interviniese, que habría sido lo suyo”.
Pese a todos los esfuerzos y al rumoreado asesoramiento de Alejandro Jodorowsky –en cualquier caso no acreditado-, quedaba claro que un Hopper irreconocible y violento, enajenado por borracheras interminables, no iba a poder cumplir su compromiso con el estudio. Un directivo recuerda con desespero: “Cada vez que iba a verlo a Taos, la película duraba veinte minutos más, crecía y crecía como un tumor maligno”. Transcurridos seis meses desde el regreso del equipo, los jefes de la Universal empezaron a ponerse muy nerviosos, aunque decidieron seguir esperando. Pese a los chismes que habían circulado en los últimos meses (ríos de alcohol, orgías multitudinarias, excesos con armas, contrabando de drogas...) no había motivos para dudar que Hopper fuera realmente un genio y por tanto había que dejarle trabajar a su modo, ¿no?
El primer montaje tuvo una duración de seis horas –lo cual lo hacia absolutamente inviable para la exhibición comercial- y en opinión de Kistofferson “Dennis hacía más o menos lo que le venía en gana. Debía de llevar mucho tiempo bregando para hacer las cosas a su manera, de manera que cuando obtuvo un presupuesto desorbitado para la época no estuvo dispuesto a permitir que nadie le mangonease”.
Transcurrió otro medio año. Hopper, desbordado, no sabía como acabar su película. Respondía a los insistentes requerimientos de los productores con equívocas evasivas y a tenor de sus declaraciones a la prensa, los ejecutivos no sabían en qué demonios habían gastado su pasta, "un western conceptual, un homenaje a James Dean, un remake moderno de El Tesoro De Sierra Madre o la respuesta americana al anticine de Jean Luc Godard".
Hopper tardó dieciocho interminables meses en ordenar su creación: 108 minutos de ego-trip. “La intensa aureola de expectación que rodeaba a The Last Movie rozaba el paroxismo”. Cuando por fin llegó el ansiado día de la proyección privada, los responsables de la Universal se quedaron estupefactos pero siguieron sin aterrizar. “Teníamos una cosa llamada catástrofe, no desastre, catástrofe. Un terremoto de nivel nueve, y no podíamos hacer nada. No se podía acortar, no se le podía añadir nada. Eso que habíamos visto era la película, y no podíamos escondernos en ninguna parte”.
Por lo visto en pantalla, Hopper había llevado un paso más allá el fragmentado estilo narrativo de Easy Rider, de manera que la discontinuidad temporal –incluyendo escenas voluntariamente escamoteadas- y una cámara nerviosa volvían a erigirse como figuras de estilo. Todo ello combinado con algunas improvisaciones y ciertas interpretaciones presididas por la espontaneidad y la naturalidad que lograban capturar la magia del instante.
El resultado es una película abstracta, con poco diálogo, eminentemente visual y narrativamente dislocada, que funde una feista estética de western crepuscular –esos estallidos de violencia al más puro estilo Peckinpah- con interludios existencialistas (la imagen de Kansas llorando desconsolado en la fiesta). E incluso la pertinente secuencia erótica y las formas rudimentarias de un videoclip musical embrionario que tan buen resultado habían dado en Easy Rider.
De hecho en La Última Película conviven dos discursos: el narrativo y una segunda visión que sucumbe al puro documentalismo, a la mirada de un forastero en tierra extraña, fascinado por los majestuosos parajes andinos y sus gentes.
El alucinatorio tránsito final, visualmente inconexo, deviene pura anarquía formal. Discurre como un verdadero vía crucis salpicado de flashes religiosos que envuelven a un Kansas herido, de mirada extraviada y totalmente ido, en una actuación visiblemente empañada -o potenciada, según se considere- por el consumo de alcohol y estupefacientes. La cinta toma entonces las hechuras deslavazadas, inconexas, dignas de un mal viaje desencadenado por la mescalina.
La proyección confirmó las peores sospechas de los circunspectos ejecutivos, quienes, horrorizados, le instaron a que les entregara un nuevo montaje de contornos menos esotéricos. Pretensión a la que un Hopper probablemente demasiado indulgente consigo mismo se negó en redondo. “Yo no pensaba volver a montar la cinta, que es lo que querían que hiciese. Ellos no podían hacerlo, porque yo tenía derecho a decidir el montaje final. Pero ejercerlo fue un suicidio”.
Mientras los engranajes de la industria seguían su curso, Hopper impuso que la película se exhibiera en el New York Film Festival, exigencia a la que Universal se negó tajantemente, aterrorizados ante la amenaza de un cúmulo de críticas negativas antes del estreno oficial. "El estudio -declaró entonces a la prensa- tiene miedo de que mi película sea una bomba". Los directivos estaban aturdidos. Y con razón. Sabían que aquella extravagante incoherencia no llegaría a venderse jamás. Naturalmente el intransigente Hopper no accedió a alterar el final o cualquier otro detalle de su insólito western metafísico, por lo que optaron por una salida radical: ocultar la película y tirar la llave. Una decisión contra la que su autor se rebeló sin resultado alguno.
VENECIA
No caeré en el error de sostener que La Última Película es una obra maestra, pero es preciso insistir en que se trata de una pieza maldita que debe valorarse en el contexto en que fue concebida y realizada.
Por tanto, lo más apasionante de ella es precisamente lo que no se ve. El goce creativo de que disfrutaban los cineastas de los ’70. El hecho de que fuera una de las últimas películas de Hollywood que se realizaron de un modo absolutamente libre, antes de que los presupuestos y la mercadotecnia arruinaran el arte cinematográfico convirtiéndolo en una industria despiadada.
Y lo que es peor. Su fracaso desató una transformación que perjudicó profundamente a toda una generación de cineastas: “Se notaba que se había producido un gran cambio. Ya no estaban dispuestos a correr esa clase de riesgos. Durante tres o cuatro años hubo una especie de romance que rápidamente desembocó en desencanto y cinismo. El final de los ’70 comenzó a principios de los ‘70”.
La de Hopper fue una de las últimas películas auténticas. Una aventura como las que vivieron John Ford, Samuel Fuller, Howard Hawks, John Houston o Raoul Walsh. Esto es lo más valioso. Y aun hoy, transcurridos todos estos años, Hopper continúa reivindicándola.
Revisada con la perspectiva que otorga el tiempo, La Ultima Película permite varios niveles de lectura. En primer lugar es una obvia reflexión sobre el choque de culturas y el impacto de la mitología USA. De hecho su creador la define como “una historia sobre Estados Unidos y su autodestrucción”. Como se ha apuntado, el cowboy Kansas es un símbolo del sueño americano que decide instalarse en este remoto rincón dominado por la naturaleza salvaje. Hopper se recrea en el primitivismo de sus habitantes y en numerosos apuntes etnológicos, como el folklore, el vestuario, el modo de vida, la música (las canciones de Chabuca Granda) o las ceremonias festivas y religiosas peruanas. Todo ello enfrentado a la perniciosa influencia de un naciente consumismo. María, sentada en un inodoro inoperativo plantado en medio de una choza, le dice a Kansas: “Tenemos debilidad por las cosas bonitas, gringo. Aunque no tengamos agua caliente ni electricidad nos gustan las cosas bonitas”.
Como en Easy Rider, la presencia de la muerte también planea de forma constante y obsesiva en multitud de detalles. En este sentido es para su protagonista (un Hopper con un halo de atormentado existencialismo) un viaje interior, catártico, del que saldrá liberado, como un mártir después del suplicio.
Aquí hallamos no obstante un mayor calado místico, con una iconografía envuelto en iconografía religiosa. Desde el falso rodaje transformado en una parafernalia pagana hasta ciertos guiños malintencionados (el cura espiando a Kansas mientras hace el amor con María bajo la cascada)
En suma, el film alberga jugosos apuntes colaterales: una reflexión sobre el colonialismo, la diferencia y el tratamiento del forastero, sobre la apariencia y la realidad, el poder evocador del cine, la ruptura de los valores establecidos, el impacto social de la violencia mediática en la sociedad y también un canto a la amistad y una reivindicación de la figura del perdedor.
Hopper define su obra como una experiencia vital. Se comprende teniendo en cuenta los abundantes elementos autobiográficos que contiene y el eclipse profesional al que le sumió durante años. La película también puede entenderse como una sátira feroz contra el mundo del cine contemporáneo, en la que no tuvo reparo en incluir la experiencia que le supuso el rodaje de Easy Rider.
En 1971 Hopper consigue participar en la Mostra de Venecia e, inopinadamente, se alza con el Premio de la Crítica. Hasta ese año había sido el único norteamericano galardonado, con la única excepción de Buster Keaton en 1917. Su hermano David lo recuerda así: "Bergman y Fellini formaban parte del jurado. Lo que dijo Bergman fue lo mejor. Dijo que en La Ultima Película era la primera vez que un director se responsabilizaba de la magia del mecanismo de una película".
No obstante el reconocimiento europeo no sirvió para nada. El estudio anunció que no distribuiría el film y acusó a su director de haber comprado el galardón. Todos los productores americanos se negaron a exhibir la película -excepto dos semanas en Los Ángeles y Nueva York y tres míseros días en San Francisco, cosechando críticas unánimemente negativas- con lo que la Universal acabó almacenándola en sus archivos como castigo al ingobernable Hopper. Ni siquiera le dieron una oportunidad. Simplemente no querían que se viera.
El veto vino acompañado de un ridículo y patético comunicado del estudio en el que, entre otras estupideces, se aseguraba que por miedo a un incidente internacional a causa del abuso de drogas, el gobierno americano había puesto al equipo de la película bajo la vigilancia de la C.I.A.... No deja de resultar irónico que Hopper encarnara el acta de defunción del movimiento contracultural que había contribuido a alumbrar.
Hoy Hopper siempre evoca con nostalgia su participación en la Mostra veneciana, engrandeciendo su relativa trascendencia. De hecho, fue la única batalla de la que salió victorioso en medio de una guerra que no podía ganar: "Para mí La Ultima Película fue una forma nueva de hacer cine. Fui el primer americano que ganó un premio en Venecia y a mi vuelta me encontré con que la Universal había decidido no distribuirla. La guardaron bajo siete llaves. Cuando decidieron exhumarla, en 1987, casi veinte años después, su potencial revulsivo se había esfumado y ya no interesó a nadie".
Efectivamente, después de dieciséis largos años de negociaciones, Hopper obtiene los derechos de su obra y la posibilidad de distribuirla como y donde quisiera. Cinco años antes, a finales de 1982, la película era objeto de una "resurrección" oficial en el Instituto de Artes Contemporáneas de Londres.
En 2003 es recuperada con honores por el Santa Monica Film Festival. Tras la proyección Hopper mantuvo una extensa charla con el público durante la cual manifestó el enorme influjo ejercido por Jean-Luc Godard y Jodorowsky -especialmente su película El Topo- y explicó que La Última Película siempre estuvo planeada como su debut… aunque por fortuna para su carrera Easy Rider llegó antes. Pero para disipar todas las dudas, Hopper continua sintiéndose orgulloso de su segunda realización: “Este es el film que yo quería hacer”, aseguró a la audiencia.
Para entonces La Ultima Película ya había adquirido su aura de película de culto, sin duda más por el hecho de que nadie la había visto que por sus méritos intrínsecos. Pero como había advertido su autor, el film ya había perdido definitivamente la carga subversiva que poseía cuando fue concebida.
TAOS (INTO THE BLACK)
La agria disputa con el estudio, un Hopper encolerizado regresa a Taos para zambullirse de nuevo en las drogas y la bebida.
Su amigo, el realizador Henry Jaglom, le rescata como protagonista de su segunda película, Tracks (1976), en la que Hopper interpreta a un combatiente de Vietnam que regresa a California custodiando el féretro de su amigo, caído en combate. Aunque como Jaglom reconoce “la única cosa que Hollywood deseaba menos que una película sobre la guerra de Vietnam era una con Dennis Hopper en ella”.
En opinión de su hermano David "lo intentaba continuamente. Llamaba a todas horas por teléfono para conseguir un trabajo. Se fue deprimiendo más y más porque los mismos que habían ganado millones de dólares gracias a él no le daban trabajo. La estancia en Taos y el aislamiento también influyeron".
A partir de ese momento inicia su meticuloso y demoledor proceso de autodestrucción: "Empecé a ir de un sitio a otro, esperando que las drogas fuesen mejores, el alcohol mejor, las mujeres mejores y la vida también porque todo se estaba acabando. Estaba equivocado. Me bebía veintiocho cervezas al día, me bebía dos litros de ron y otro más de propina. Y lo aguantaba. Por entonces me inyectaba tres gramos de coca. Estallé sobre un barril de dinamita... El resultado fue que me volví loco, lo extraño es que no me muriese, empecé a sufrir alucinaciones... Todo fue una pesadilla".
Aquel tránsito desquiciado quedó documentado sin tapujos en el fascinante documental The American Dreamer (1971), realizado a cuatro manos por sus amigos L. M. Kit Carson y Lawrence Schiller. En esta descarnada exploración de un ego al borde del colapso total quedan al descubierto los entresijos del caótico proceso de edición de The Last Movie, al tiempo que se desvelan los excesos de éste megalómano Orson Welles absolutamente extraviado en la sala de montaje. Un Hopper deteriorado, en ruinas, rodeado de groupies jovencitas, conjuga una dudosa filosofía política izquierdista con su derecho a poseer armas de fuego: los planos de un Hopper desquiciado –pura estética desperado- abriendo fuego con un fusil automático permanecen como la más certera visualización de una personalidad que deambula errática por el filo de la insania, flirteando con el derrumbe emocional.
El suceso más difundido de este tétrico período se produce la madrugada del 2 de julio de 1975. La policía de Taos le arresta por posesión de marihuana, conducción temeraria y por provocar un accidente de tráfico y darse a la fuga. La colisión, de poca consideración, se traduce en una sentencia de 250 dólares de multa.
Por aquel entonces Hopper es un exilado que sólo trabajaba esporádicamente en producciones independientes facturadas en el viejo continente. La relación de sus trabajos alimenticios es fecunda: Crush Proof (1971) de François de Ménil, Las Flores Del Vicio (1974) de Silvio Narizzano, Mad Morgan (1976) de Philippe Mora, Coleur Chair (1976) de François Weyergans, Les Apprentis Sorciers (1976) de Edgardo Cozarinsky, Alta Prioridad (1977) de Claude D'Anna, King Of The Mountain (1981) de Noel Nossek (inédita) y Renacer (1981) de Bigas Luna.
Francis Ford Coppola es el único realizador norteamericano importante que le confia un papel. Y aunque quizá se arrepintió de ello, el memorable resultado fue el del extraviado fotógrafo-bufón de Apocalypse Now (1979). Una memorable creación -en buena medida fruto de la improvisación- en la que se diluyen las fronteras entre realidad e interpretación. Coppola recuerda que "a veces estaba tan drogado y tan perdido que no podía entender los pequeños trabajos que le encargábamos. Cuando se emborrachaba y tomaba esas cosas se enfrascaba en un interminable y demencial monólogo". Tras la experiencia en Filipinas, un Hopper psicológicamente exhausto, convertido en ruina mental y física y con heridas abiertas infectadas, vuela a Alemania para incorporarse al equipo de El Amigo Americano (1977) de Wim Wenders, quien recuerda a Hopper como alguien “letal, suicida”.
Su comportamiento degenera de la extraño a lo paranoico. En 1983, sumido en un estado de manía persecutoria, protagoniza un intento de suicidio y trata de hacerse volar con explosivos en un hipódromo de Houston. Salió indemne.
Meses más tarde toca fondo definitivamente durante el rodaje de una modesta producción titulado oportunamente Jungle Fever: una noche una patrulla policial halla a un borracho y cocainómano desquiciado, vagando medio desnudo en plena jungla mexicana, naufragado en una pesadilla química. La mayor parte de sus amigos creyeron que aquello era el final.
En lugar de eso su compañera optó por meterle en un avión con destino a Los Ángeles, donde se encontraba el médico personal de Hopper, quien le prescribe un tratamiento de choque a base de Cogentin, un preparado de benzotropina empleado en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y para mitigar los episodios psicóticos inducidos por ciertas drogas. “¿Quiere que le hable de la locura? Me encontraron corriendo desnudo por la selva en México. En el aeropuerto de Ciudad de México decidí que me encontraba en medio de una película y me puse a caminar sobre el ala de un avión durante el despegue. Mi cuerpo y mi hígado estaban bien, pero mi cerebro se había largado”.
Y milagrosamente se recuperó. Brooke Hayward, la primera de las cuatro esposas que han transitado por su vida y la que le presentó a Peter Fonda, advirtió en una ocasión: "Sobreviviría a cualquier cosa. Creo que tiene nueve vidas, es casi sobrenatural. Debería haber muerto hace mucho tiempo".
Hoy Hopper recuerda con ironía: “Cuando todavía estaba en rehabilitación, el doctor me sugirió que abandonara Taos y volviera a la realidad. ¿La realidad?, ¿en Los Ángeles? Venice Beach es el único lugar que puedo recordar con agrado porque todos mi amigos pintores y poetas vivían allí”.
Tras un periplo por psiquiátricos y centros de rehabilitación, inicia un lento proceso de desintoxicación, impelido por una voluntad de acero, aunque los temblores se prologarían todavía por espacio de varios meses.
Incluso antes de culminar su retorno al mundo real, de esa bruma entre realidad y desvarío brotarían un par de genuinas perlas que sorprenderían a propios y extraños: su tercer trabajo como realizador, Caído Del Cielo (Out Of The Blue, 1980), que competiría por la Palma de Oro en el festival de Cannes (Hopper lo heredó cuando, siendo un proyecto problemático, reescribió el guión, lo dirigió y completó la película dentro del plazo previsto y por debajo del presupuesto asignado) y su inquietante interpretación en Terciopelo Azul (Blue Velvet, 1986) de David Lynch, dolorosamente real. Como advierte su hermano “el personaje de Frank Booth en Terciopelo Azul era Dennis en sus peores malos tiempos. Dennis entiende sus locuras. Frank es alguien a quien conoce muy bien. Ha habido muchas ocasiones a lo largo de los años en que la vida de Dennis imitaba su arte o su arte imitaba a su vida. El solía convertirse en los personajes que interpretaba. En Easy Rider no se cambió de ropa durante seis meses”. Hopper abunda en esa identificación: "La gente quería encontrar al tipo de Easy Rider, Apocalipse Now o Terciopelo Azul. No soy esos tipos. Eran solamente papeles. Pero si te tomas unas cuantas copas puedes llegar a ser Billy o Frank. Todo el mundo es feliz hasta que se convierte en un monstruo. Para mí, el alcohol era realmente destructor. Era como Jeckyl y Hyde".
Superados los claroscuros del pasado e instalado hoy en día como un ferviente defensor del credo político ultraconservador de Ronald Reagan y el clan Bush, el propio interesado propone una visión más romántica de su agonía: "Soy un creador compulsivo. He sobrevivido a esta pesadilla porque incluso en mi demencia seguía pensando que me estaban filmando"...
HOPPER SEGÚN HOPPER
"Yo sólo quiero atormentar un poco al mundo,
en la medida que el mundo me atormenta a mí".
(Dennis Hopper, 1982)
Nací en una granja de Dodge City, en Kansas, el año 1936. Seguí la luz cambiante en el horizonte. Observé la intensa lluvia cayendo sobre los charcos. Cogí insectos por las mañanas, recogiendo hojas que ponía en un frasco de fruta de tapa enrejada. Me senté cerca de la acequia y observé las recolectoras que venían por el camino de tierra. Eran de Oklahoma. Me pregunté a donde debían ir los trenes. Disparé una escopeta contra los cuervos. Luché contra las vacas con una espada de madera. Colgué cuerdas de los árboles e hice de Tarzán. Seguí los combates de Joe Louis por la radio. Di de comer a los pollos, a los cerdos, a las vacas. Nadé en la piscina que mi madre regentaba en Dodge. Miré el sol con un telescopio que tenía y me quedé ciego durante cinco días. Cacé insectos fugaces, espectáculos fugaces, puestas de sol y seguí huellas de animales en la nieve. Tuve una cometa. Utilicé el telescopio para quemar el periódico haciéndole agujeros. El sol brillaba más que yo. Dios estaba en todas partes y yo estaba desesperado. Esnifé gasolina y vi payasos y gnomos en las nubes. Fui Errol Flynn y Abbott y Costello. Sufrí una sobredosis de gasolina y ataqué el camión de mi padre con un bate de baseball, y le rompí el parabrisas y los faros. Comí bocadillos de cebolla cruda en el Victory Garden. Mi padre marchó a la guerra. Conduje una recolectora. Sobre mi caballo de escoba anuncié a los cuervos el estallido de la guerra. Fui Guillermo Tell y Paul Revere. Hurgué en madrigueras de zorros en el campo y jugué a la guerra. Jugué al frontón, fumé cigarrillos, bebí cerveza y comí más cebollas. Mi abuelo y mi abuela Davis fueron mis mejores amigos. Caminé por los raíles de la vía férrea. Rompí cristales con un tirachinas. Pesqué siluros y carpas en el río. Me pregunté como debían ser las montañas y los rascacielos. Me los imaginé en el horizonte de Kansas. A los 13 años vi los primeros. Eran más pequeños de lo que había imaginado. Y también lo era el océano. Era igual que la línea del horizonte sobre mi campo de maíz. Me decepcionó. Tuve una ruta de reparto de periódicos. Los entregaba desde mi bicicleta. Recogí papel para vender. Vendí botellas vacías de Coca-Cola para ganar dinero. Comencé a hacer fotos a los 18 años. Y lo dejé estar a los 31. Firmé un contrato con la Warner Brothers a los 18 años. Dirigí Easy Rider a los 31. Me casé con Brooke a los 25, tuve una buena cámara y me pude permitir hacer fotos y revelarlas. Esta fue la única salida creativa que tuve en esa época hasta Easy Rider. Nunca más volví a llevar una cámara.
DENNIS HOPPER
31 de mayo de 1986, Dallas (Texas)